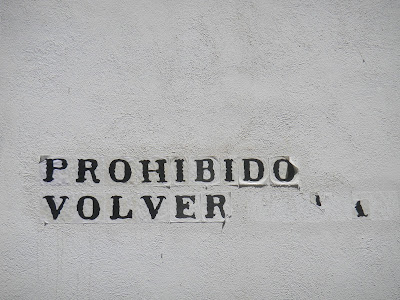Todos
tenemos una silla esperándonos. El último lugar donde nos sentaremos con un
cuerpo que no es cuerpo ya, que es inhóspito extranjero, alguien que deja de
ser nosotros y que deja de ver el horizonte, los cercanos parlamentos o el aire
dulzón que despide la fronda.
La muerte no tiene fronteras y le
importa poco los hermosos versos, las exclusivas habitaciones de los grandes
hoteles o el lugar oculto del poder donde el poder se sigue ejerciendo. No
somos nadie.
Y lo peor es que llevamos mal las
ceremonias, que suelen estar desligadas de lo cotidiano, aun siendo cosa tan próxima,
y, cada vez más se asemejan a la burda representación de lo falso. Nuestra
civilización no entiende del más allá y no hay gran hombre o gran mujer,
pequeños emigrantes o poetas encarcelados que resistan el mal gusto de la
imagen televisada. No sabemos digerir lo fúnebre y por eso somos excesivos y
deambulamos sin saber qué decisión tomar, si medimos o no el silencio, que, por
lo visto, parece tan apropiado para estas ocasiones. Estamos alejados de los
ritos, no digerimos nuestra finitud. Por eso siempre nos sorprende la Parca.
Yo, que no creo en la geopolítica sino
en el buen corazón del que es bueno, que me cuesta trabajo imaginarme las
macroestructuras y los superhéroes, sólo puedo acordarme ahora del dolor de los
sin nombre, de los homosexuales que han sufrido y sufren desprecio y más que
desprecio, de las lesbianas, de la infancia que se pierde en los bosques de la falta de respeto.
Incluso me acuerdo de aquel o aquella que, como diría Ana María Matute, “agitara
dentro de su pecho todo el marchito carnaval de su nacimiento.”
Y, sin embargo, somos tan osados, que
sabiendo que tenemos seguro fin andamos por la vida con compostura de dioses,
buscando el monólogo como un perro buscara la trufa. Si la vida es algo, es dialogadora,
borrachina, enamoradiza, y sexo; pero hay quien tiene tantos afanes en un solo
día que se olvida de su carne terrestre y emprende tareas deslumbrantes,
algunas, fieras. Pobre tiempo en que los hombres no han entendido aún la finitud
de la existencia y en el que pretenden crear de sus obsesiones herencia.
Pobre tiempo en que asesinan a tantas
mujeres y después los verdugos actúan como si nada. Ellos, que son candil de
calle y oscuridad de casa.