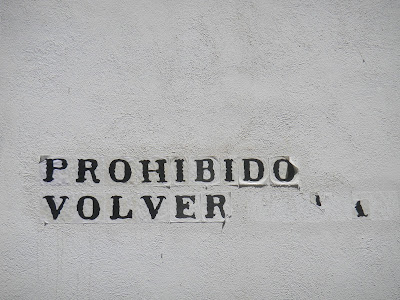La caridad es una señora bullanguera
que te quiere liar con su juego, te da lo que no pides y lo que pides se
convierte en capricho de resentido. Es maledicente y voraz, va buscando por ahí
pobres mutilados, ruinas de ciudades que un día fueron hermosas, mujeres
desprovistas de armas para defenderse y les entrega, a todos ellos, el producto
de lo que no se llama excelente sino una pseudocomida para aliviar el espíritu
de quien da y soliviantar el corazón del que toma.
Hay miles de recovecos, laberintos y
senderos interminables por dónde camina la caridad con su cara de noble entrega
antes de coger el camino cierto y despejado de la justicia. Y es que la
justicia no interesa a los gobiernos de los enriquecidos. Y sobrevuelan sobre
los barrios periféricos las escasas luces que se encienden y se apagan
desabridas e incoherentes. Todo fluye para el centro, ese gran cementerio de
elefantes donde va a revivirse el capital con su sin fin de compras.
Gastar, gastar, gastar se ha convertido
en el lema sagrado, la moderna voz de la esfinge que se encierra en cada cajero
automático. Y miran desde arriba los
adinerados con la certeza absoluta de que la bolsa vence siempre. Por ahí pasea
la sombra de Alepo con su blanquecino paisaje, la sombra de África, la sombra
de la violencia doméstica y cercana, y la caridad se abastece de esa necesidad
como si fuera un monstruo fraternal y falso, salvador de la Guerra de las
Galaxias.
Y la caridad lo inventa todo: la
limosna, la compañía, el comedor solidario, las fotografías de la gente que dejamos
en la miseria, los premios y los mercadillos. Inventa la hipocresía para estar
satisfecha como los señores que juegan con las cartas marcadas.
Y vence, vence sobre todas las leyes
que deberían repartir justicia. Inventa la jerarquía y los gestos extra-educados
para marcar distancias. Y lo inventa todo antes de dar su brazo a torcer y
hablarnos de tú a tú porque no hay nadie más que nadie.
Y fallecen, sobre todo fallecen las
palabras. Esas historias que no podremos escuchar de los sin techos porque
estaban muy atareados sobreviviendo. Esas historias de las niñas y niños de
Alepo que nunca veremos llegar al gran recuento de la Literatura, porque la
Literatura con mayúsculas no está hecha para quienes aparecen como una ráfaga
en nuestro televisor y se van, raudos, hacia la muerte. Esos, esos son los
mecanismos de la macrocaridad que tanto satisface a Occidente, como si fuera un
multicines con cabida sólo para los finales edulcorados y felices. Y ellos, los
otros, los que tanto nos extrañan, muerden sus versos, muerden sus hambres
como único refugio.